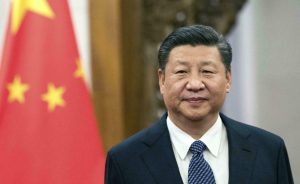La desigualdad nos enferma
Richard Wilkinson y Kate Pickett desgranan las nefastas consecuencias de la desigualdad en las sociedades contemporáneas.
"Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo" (Capitán Swing), de Richard Wilkinson, epidemiólogo e historiador económico, y de Kate Pickett, epidemióloga y antropóloga, y prologado por Pau Marí-Klose, sociólogo, hasta hace poco Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y recién elegido diputado por Zaragoza en las filas del PSOE, es un libro cargado de datos, estadísticas y gráficos bien engarzados entre sí que dan al texto un sentido muy práctico para conocernos a nosotros mismos como miembros de sociedades crecientemente desiguales, inseguras, tensas, nerviosas y polarizadas.
El sentido del volumen es mostrar al lector lo perniciosa que es la desigualdad para la salud física y mental de los humanos con ayuda de las evidencias que han dejado de manifiesto las numerosas investigaciones de las que echan mano los autores. El libro no incide tanto en las consecuencias de la pobreza, como de la desigualdad, porque parte de la hipótesis, que va demostrando poco a poco, de que la sensación de bienestar de las personas depende en gran medida de cómo de bien o de mal comparamos en estatus con los demás, de cómo nos evaluamos nosotros en relación con nuestro entorno, de cómo creemos que los demás nos consideran y las actitudes que adoptamos de defensa o de ataque en función del lugar que percibimos que ocupamos en la pirámide social. No es que los autores desatiendan el grave y creciente problema de la pobreza, es que, en realidad, ésta se analiza desde una misma perspectiva: la pobreza siempre se mide en términos relativos; se es pobre en relación al nivel de vida mediano de la sociedad en la que se vive. Es, por tanto, absurdo afirmar que en España no hay pobres porque quienes ocupan el escalón más bajo de la estructura social viven mucho mejor que los más pobres de Somalia. Como tampoco tiene sentido afirmar que la desigualdad no es un problema si no hay carencias materiales severas, porque la sensación de desventaja o privación relativa es una percepción social que viene determinada por el entorno, daña a quien la sufre y condiciona el modo en que nos relacionamos, y más cuanto mayor es la diferencia de renta que nos separe.
La gran tensión en la que se fijan los autores y que creen más determinante del bienestar o del malestar de nuestras sociedades es la desigualdad de ingresos. En ella ven también un actor causante principal de según qué procesos políticos contemporáneos así como de la emergencia de ciertos liderazgos.
Soledad, depresión, tendencias psicopáticas, adicciones...
Como van relatando y apoyando en gráficos de las numerosas investigaciones que citan, una mayor desigualdad genera sentimientos de amenaza, de ansiedad, de sufrimiento o de vergüenza que pueden llevar a un deseo de aislamiento. Si ahora mismo existe una sensación de alarma incluso en las Administraciones Públicas por el creciente número de personas que viven en soledad y aisladas, quizás hay que preguntarse (si es que no se ha hecho ya) si en el fondo lo que existe no es un problema económico, o si cada vez nos comparamos peor con los demás y tenemos miedo de mostrar a nuestros más cercanos nuestras debilidades y miserias derivadas de la precariedad de los trabajos, de las pensiones de jubilación... Si se dice que la soledad está empezando a matarnos y a enfermarnos, ¿esconden los estudios que eso concluyen que lo que de verdad mata es la vergüenza por enseñar y compartir con los demás nuestra desventaja económica o que el ascensor social ha llevado a algunos muy, muy abajo?, ¿se acuerdan de Amador, uno de los personajes de Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, que tiene un trágico final? Ilustra perfectamente el problema.
La desigualdad, dicen los autores, incrementa también la sensación de que uno no tiene las riendas de su vida, de que la controlan otros. Ello aumenta la sensación de inseguridad, de vulnerabilidad, de "vida líquida", en palabras de Bauman: no sólo incontrolable por su dueño, sino también impredecible. Además, produce angustia y, como dicen los autores apoyados en experimentos que se han realizado: "La lucha por estar a la altura nos vuelve, al parecer, menos compasivos hacia los demás". El ambiente se vuelve competitivo y la cohesión social se deshace. Y todo ello se agrava cuando la pirámide social es más alta y más estrecha en la punta.
Las personalidades narcisistas aumentan con la desigualdad. Y también las tendencias psicopáticas: "la desigualdad (...) crea un entorno de competencia en el que dichas tendencias (psicopáticas) se perciben como admirables o valiosas y en el que la competencia es más importante que la cooperación".
"Algunas personas terminan desbordadas por la baja autoestima, la falta de confianza y la depresión; otras se vuelven cada vez más narcisistas y despliegan diversas formas de vanidad para reforzar su posición ante los demás. Pero, como ambas son respuestas al aumento de la ansiedad, todos se vuelven más propensos a automedicarse con fármacos y alcohol y caen en el consumismo para mejorar su imagen. Cuando la vida social se convierte en un calvario y en una representación, la gente rehúye el contacto social y los vínculos comunitarios se debilitan. Lo esencial es que cuanto más crecen las diferencias de ingresos entre ricos y pobres, más se agrava ese proceso". Y llega a la enfermedad mental: a mayor desigualdad, mayor es su incidencia. A este riesgo no son sólo vulnerables los adultos que sufren carencias o estrés por mantener o mejorar su estatus, también sus hijos: "En las familias estresadas por la deuda, los niños y los adolescentes son muy conscientes del estrés que viven sus padres, y esto eleva su predisposición a desarrollar trastornos de salud mental".
Desigualdad y méritos
Una respuesta bastante común a todas estas cuestiones es que la desigualdad es buena porque nos anima a todos a prosperar, a poner lo mejor de nosotros mismos, a estudiar, a trabajar... porque después se hará justicia y se nos colocará en el lugar que nos corresponde: arriba. Mientras que quienes no se esfuerzan, holgazanean... también reciben lo que se han buscado: quedarse abajo o retroceder si es que su lugar de partida era mejor. La desigualdad, por tanto, sería una expresión de la justicia: resultaría de poner a todo el mundo en el lugar que se merece. Y, además, sería positiva para la sociedad: como una mayoría quiere mejorar, el mundo progresa con ella.
Pero la cosa no es tan sencilla. Los autores, para empezar, ya nos han dicho que la desigualdad es mala porque nos enferma, nos hace peores personas y destruye los vínculos sociales. Pero es que, además, no es tan simple fruto de los méritos de cada cual. Todos nacemos en un entorno concreto, en una familia determinada, con unos progenitores con unas ocupaciones y un nivel renta. Nacemos en una clase social. Y ello se convierte en una herencia casi más potente que la propia genética: "La inteligencia no es un don innato inalterable, sino una capacidad creada por el entorno". En un experimento que citan los autores realizado en un grupo de niños de entre cinco meses y cuatro años pertenecientes a familias de renta alta, media y baja, "los resultados corroboraron que los niños de familias de rentas más bajas tenían un menor volumen de materia gris, esencial para la cognición, el procesamiento de la información y la regulación de la conducta. (...) Las diferencias del volumen cerebral entre los diversos grupos de renta se manifestaron y ampliaron a medida que los niños crecían y se veían expuestos durante más tiempo a un entorno familiar distinto". La renta familiar es determinante en el desarrollo cognitivo de los niños porque es el principal predictor de los estímulos intelectuales de los que disfrutarán, de la variedad de palabras que escucharán en la cuna, la calidad de las conversaciones, las referencias culturales con las que contarán en casa, de lo que luego viajarán, de lo que leerán... Por tanto, los desiguales resultados educativos son consecuencia de las desigualdades socioeconómicas más que su causa.
Además, entran en juego los estereotipos que existen el mundo educativo, entre los profesores, por ejemplo, y que moldean a los estudiantes según lo que se espera de ellos por su origen social o características de otro tipo: igual que los de género terminan siendo profecías que se cumplen a sí mismas, como también pasa con los raciales, idénticamente ocurre con los de clase. ¿Conocen la canción de Lennon Working Class Hero? Ilustra muy bien la cuestión.
La meritocracia, por tanto, está cuestionada por los orígenes de clase, con muchas más referencias en el libro, por supuesto, de las que se dan aquí. Lo que ocurre es que los "ricos" necesitan ampararse en el mérito para justificar el lugar en el que se encuentran, y los "pobres" también tienen necesidad de explicarse que los de arriba están arriba por algo, porque son "mejores". Así se sostiene la sociedad y se reproduce, aunque genere mucho sufrimiento.
La naturaleza humana
Los autores también tiran por tierra la manida idea de que el ser humano es más competitivo que cooperativo y, por tanto, mucho más tolerante a la desigualdad que amante de la igualdad. Lo desmienten con este argumento: "Durante casi el 85% de los últimos 200.000 o 250.000 años de existencia humana, con un cerebro del tamaño actual, las sociedades humanas han sido marcadamente igualitarias. A pesar de que generaciones enteras de antropólogos han reconocido, estudiado y escrito sobre la igualdad en las sociedades de cazadores-recolectores, nuestro pasado igualitario sigue siendo virtualmente desconocido para el público en general, y muchos imaginan que la naturaleza humana es irremediablemente competitiva e interesada".
Para ilustrar la herencia igualitaria de las sociedades humanas, los autores hacen referencia a investigaciones que muestran cómo nuestros antepasados castigaban a los individuos que abusaban de los demás y cuáles eran sus mecanismos para garantizar la equitativa distribución de la carne procedente de la caza, por ejemplo.
Para finalizar, Wilkinson y Pickett realizan propuestas para que sea posible un futuro sostenible y para construir un mundo mejor. Y, como punto fuerte, abogan por el incremento de la democracia económica, por ejemplo, en el seno de las empresas y demuestra que es funcional para ellas porque redunda en una mejora de su productividad. También, defienden la reducción de la desigualdad de ingresos antes de impuestos, mecanismo conocido en la literatura académica como "predistribución" y que consiste en el establecimiento de mecanismos de control en el propio mercado para reducir las desigualdades que genera, antes de que el Estado intervenga con los tradicionales impuestos y gasto público. Quienes abominan de un Estado más grande tendrían aquí una respuesta para poder reducir la desigualdad sin que éste crezca.
¿Es que la sociedad no puede vivir feliz con desigualdad? Lo que los autores concluyen es que su reducción progresiva funciona para mejorar las relaciones sociales y la salud de la gente y se ha demostrado que así es, al menos, hasta llegar a los niveles de los países nórdicos. Pero quizás habría que experimentar si se es capaz de llegar a cotas mayores de armonía social mejorando los ya positivos datos de los que esos países ya disfrutan.