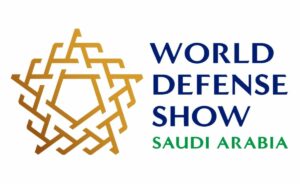El malestar francés
Amancio Ortega, el único varón sin pajarita, arquearía una ceja en su mente contemplando el alarde de la boda de[…]
Amancio Ortega, el único varón sin pajarita, arquearía una ceja en su mente contemplando el alarde de la boda de su hija Marta. Fuegos ornamentales, comida de laboratorio Adrià, tropel de famosos, tonadas a cargo de Nora Jones, Jamie Cullen y el jefe de Coldplay. Ortega, hijo de un ferroviario, mozo de tienda en su adolescencia, resultó un genio de lo suyo y se convirtió en una de las cinco personas más ricas del planeta. Pero sigue mirando de reojo a sus orígenes, de ahí su apego a la discreción. Su hija Marta creció ya en otra escuela y ambientes. Tiene sus virtudes, pero es casi imposible que repita la cultura del esfuerzo de su padre y su alergia a la espuma de las vanidades. Las circunstancias nos moldean.
En Francia se ha vivido de maravilla. Pero la prosperidad puede provocar acomodamiento. El hambre de competir no es igual que arrancando desde abajo. Una amiga que trabaja en una factoría española de la multinacional francesa Michelin cuenta que la cadena de montaje va más rápido aquí que en Francia, pero a su vez las dos plantas europeas son más lentas que la tailandesa. Europa ya no tiene la pegada de los asiáticos.
Francia se ha gustado tanto que «odia las reformas», como reconoce el hoy también odiado Macron. El país está anquilosado. La comparación con la vecina Alemania les saca los colores: 9,3% de paro ante solo un 3,4%; una deuda pública del 97% frente al 64% alemán. El peso del Estado es desproporcionado (el sector público aporta el 57% del PIB). Las pensiones y la protección social son magníficas, pero insostenibles. La losa fiscal y la híper regulación lastran la iniciativa empresarial y la inversión foránea. El país que trajo la Ilustración y el cine parece haber perdido ingenio. La vida en provincias languidece. La integración de sus 5,7 millones de musulmanes chirría. Hay periferias con sombras de gueto.
Macron intenta soltar lastre, aligerar las riendas estatistas, engrasar la legislación laboral, dar oxígeno fiscal a las empresas. Resultado: su imagen está hundida y ha incendiado el país con un error táctico, subir la tasa del diésel con pretextos ecológicos, cuando su precio ya había aumentado un 23% en doce meses. Cincuenta años después del 68, Francia, ese país tranquilo que a veces la arma, vuelve a las calles. Ocho personas desde un grupo de Facebook convocaron el 10 de octubre una protesta con chalecos amarillos de tráfico contra la subida del combustible. Sin partidos ni sindicatos detrás, la mecha ha prendido por todo el país: el sábado casi 300.000 manifestantes cortaron 2.300 carreteras. El malestar de la provincia olvidada contra el fulgor de París. También la queja de los que «se han quedado atrás». Protestan contra «el presidente de los ricos», cuya dimisión vocean.
«Estamos descontentos con cómo van las cosas», resumía un jubilado de 74 años, embutido en su chaleco amarillo. Pero el descontento es el síntoma, no la solución. No admiten que el problema no es Macron, sino que el futuro se ha mudado a Asia. Europa, perpleja y acomodada, se resiste a asumir que solo se compite estudiando y trabajando más que tus rivales.